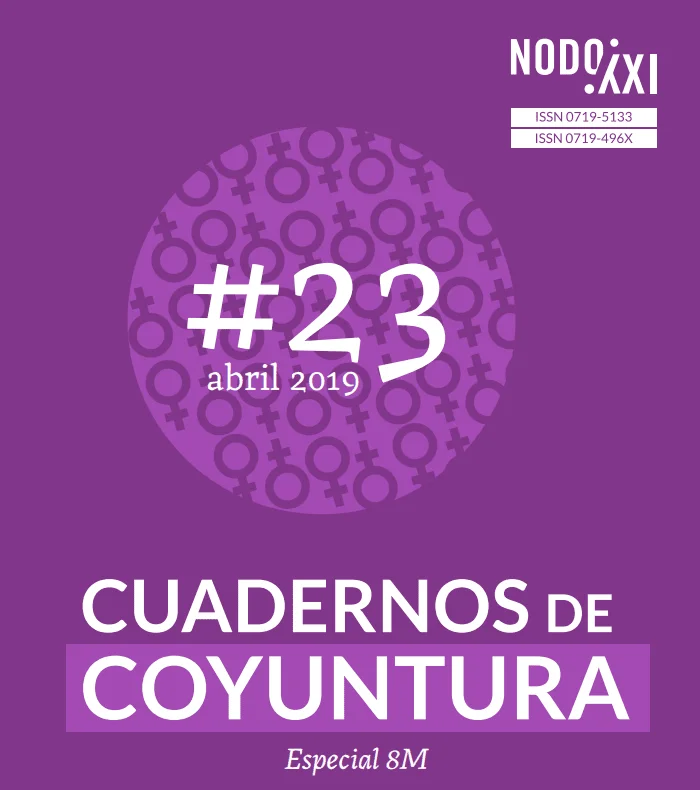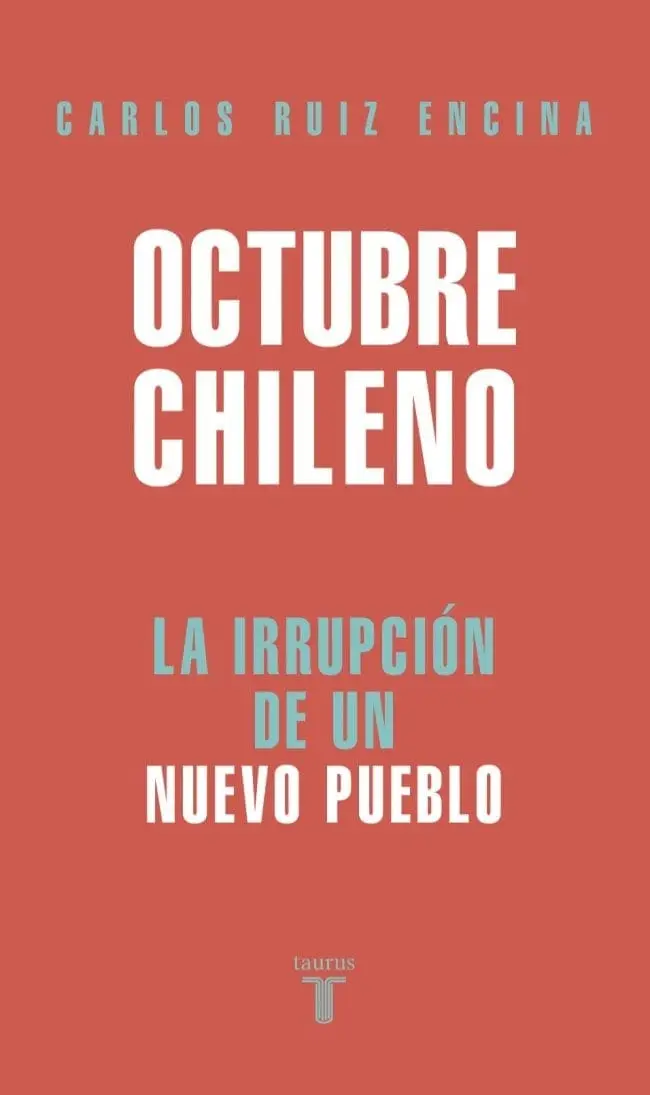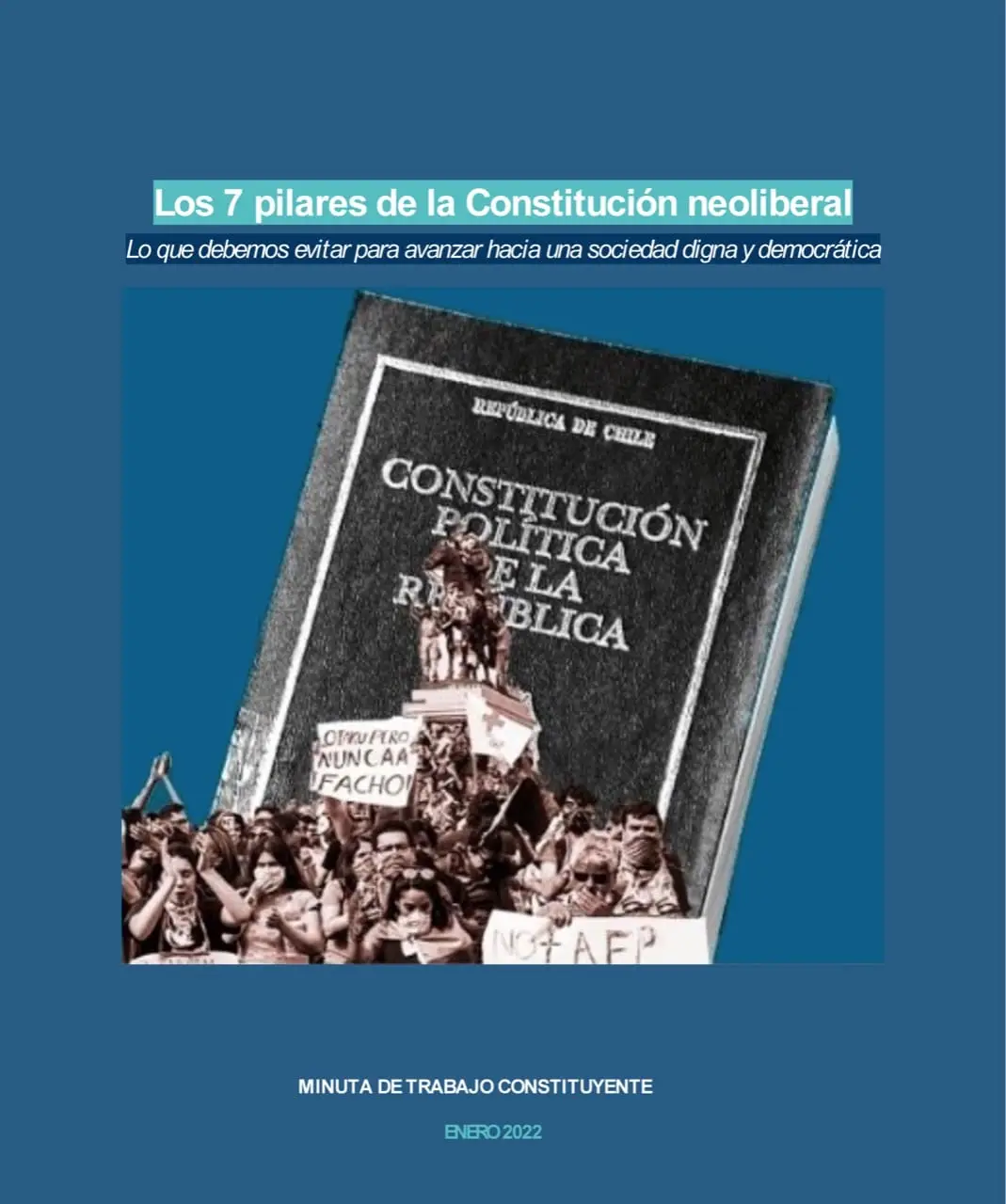Óscar Contardo. Periodista de la Universidad de Chile. Escritor y columnista en diversos medios de comunicación.
Resumen
Se indaga en las transformaciones sufridas por la vida cultural y artística en la transición, reconociendo tanto las lógicas y espacios heredados de la dictadura como las nuevas concepciones y codificaciones que, sobre la institucionalidad cultural, emergen con los gobiernos civiles. Este balance sitúa las preguntas que dejan abiertas la relación entre política y cultura constituida durante la etapa democrática.
——-
En 1992 la Universidad de Chile cumplía 150 años desde su fundación. Era el primer aniversario redondo –sesquicentenario- desde el retorno a la democracia. Era también mi primer año de universidad. En el papel, aquella fecha debía ser un acontecimiento alegre para mi generación, los mechones de los 90: los tiempos oscuros en que la universidad había sido desmembrada y sofocada, habían terminado. El aniversario celebrado con un acto en la Plaza de la Constitución, en el corazón de la República, podía haber sido la señal de que las cosas volverían a su sitio tarde o temprano. A la larga no fue así. El fin de la dictadura no significaría que la universidad recobraría el lugar que tuvo hasta antes del Golpe, cuando era una institución de alcance nacional, con sedes a lo largo del país y funcionaba en los hechos, como una suerte de ministerio de cultura: la Universidad de Chile había contribuido a tejer la trama cultural del siglo XX con revistas, editoriales, escuelas de verano, salones de arte y un pedagógico en donde se formaron gran parte de los escritores e intelectuales que marcaron la historia a partir de los años cuarenta, la mayor parte de ellos provenientes de escuelas y liceos públicos. El escenario de los noventa era totalmente distinto.
Para la fecha de aquella celebración la educación pública estaba devastada y no dejaría de estarlo. Aun más, la democracia contribuiría a segmentar por ingresos la enseñanza. El sistema universitario también había cambiado, ampliando la cobertura a través de los planteles privados orientados cada vez más a los sectores medios; la clase alta, por su parte, comenzaría a preferir cada vez más las instituciones religiosas privadas para cursar sus estudios superiores. La educación y la cultura como punto de encuentro entre ciudadanos de distinto origen social tendería a desvanecerse. Los lugares de encuentro tenderían a extinguirse o a desplazarse hacia espacios temporales, esporádicos.
Durante la transición, la Universidad de Chile se sostendría en su prestigio, pero comenzaría a ser considerada persistentemente como una más entre muchas, aunque con una diferencia: frente a la opinión pública aparecería como un lugar de huelgas, tomas, paros y conflictos, lo que resulta atemorizante en una cultura que apreciaría con mayor vehemencia la eficiencia y la competencia como valores primordiales, mucho más apreciados que la crítica. En suma, la estructura que había formado la vida cultural chilena durante el primer tercio del siglo XX ya no existía más. Había sido intervenida y su sentido alterado. La dictadura había concluido, sin embargo, sus efectos perdurarían no sólo como un trauma que se hace presente de tanto en tanto, sino como una reorientación de las lógicas y los espacios. Las instituciones culturales anteriores al Golpe no recuperaron su rol. Para la educación y la cultura –dos ámbitos estrechamente vinculados– el régimen no fue sencillamente un paréntesis que se cerró en 1990, sino un sismo que alteró el paisaje, le dio una nueva dirección a la relación que tendría el Estado y las instituciones públicas con aquello considerado parte del “mundo de la cultura”.
Un año después de la celebración de los 150 años de la Universidad de Chile, fue inaugurado el Centro Cultural Alameda. Este hecho es un contrapunto y un anuncio de lo que serían los nuevos tiempos. La inauguración tuvo lugar el 20 de abril de 1993, fue registrada por los diarios y la televisión y encabezada por el Presidente Aylwin. Lo que ahora nos podría parecer un lugar pequeño y modesto, en ese momento era visto como un gran avance en infraestructura. La escala de los tiempos era otra: durante la dictadura no se construyó ningún centro cultural, ni siquiera una biblioteca. Por eso lo que era sencillamente la remodelación del antiguo Cine Normandie, fue presentado como un avance significativo para la ciudad y el país. Pero había algo aun más relevante que el mero edificio: representaba un nuevo modelo de “gestión cultural”, un concepto que se utilizaría una y otra vez a partir de esa década.
El Centro Cultural Alameda no pertenecía a una institución pública, era una iniciativa gubernamental, pero financiada por privados, según indicaba la prensa con entusiasmo: “De hecho, 29 empresas compraron los derechos de dos butacas por un plazo de cinco años y publicidad, por cinco millones de pesos”. Era el arranque para una nueva manera de concebir la paticipación del Estado en la cultura, de un modo distinto, tomando distancia, incentivado a través del descuento de impuestos o proveyendo fondos, montos de dinero a fundaciones o corporaciones que se situarían en un ámbito intermedio: para muchos efectos privadas, pero cumpliendo un rol público. En ese régimen fronterizo fue creado el Centro Cultural Estación Mapocho, el del Palacio La Moneda, el GAM, el Parque Cultural de Valparaíso y el de Cerrillos. Un régimen de excepción que estableció un nuevo circuito que miraba desde una vereda del frente –aparentemente más prospera y moderna– a las antiguas instituciones como el Museo de Bellas Artes, el de Arte Contemporáneo y el Teatro de la Universidad de Chile. La transición abrió un capítulo nuevo: el de los centros culturales de burocracia liviana y desanclados del Estado, espacios de exhibición de artes visuales, salas para montaje de obras de representación y, en algunos casos, grandes salas en arriendo para eventos comerciales salpicados de programación cultural propia.
Esta nueva concepción de institución cultural instalada durante la transición alcanzó incluso a un proyecto iniciado en 1971 durante la Unidad Popular: el llamado Museo de la Solidaridad, una colección donada por los artistas del mundo al pueblo de Chile como gesto de apoyo al gobierno de Salvador Allende. Las obras comenzaron a ser recibidas por el Instituto de Arte Latinoamericano de la Universidad de Chile, que se encargaría de mantenerlas y exhibirlas en el Museo de Arte Contemporáneo. Vino el Golpe y fueron guardadas. La colección siguió creciendo en el exilio bajo el concepto de Museo de la Resistencia que mantuvo su espíritu original. La democracia volvió, pero la colección no pasó a formar parte del Estado, quedó bajo la custodia de una fundación.
La transición acabó estableciendo una nueva racionalidad no sólo en el ámbito económico, sino también en el cultural. Como contrapunto a esta nueva lógica, se crearon las fiestas callejeras de la ciudadanía, un impulso para que los chilenos volvieran a ocupar el espacio público, ya no sólo para protestar sino para celebrar, con la excusa que hacerlo era una pulsión “cultural” que nos era propia. Una suerte de impostación carnavalesca, síntoma del entusiasmo de la época.
En una escena de la película argentina El Ciudadano Ilustre, un personaje secundario habla en frente del protagonista –un escritor argentino que acaba de ganar el Nobel de Literatura– sobre la necesidad de una política cultural que beneficie al pueblo. Luego de escuchar, el protagonista –un hombre de expresión seca que hizo su carrera en Europa– se permite discrepar de lo que acaba de escuchar y sostiene que la mejor política cultural es no tener ninguna en absoluto, porque él sospecha profundamente del valor que tal cosa pueda tener. El personaje le teme a la creación de una cultura al servicio del Estado, que acabe satisfaciendo al gobierno en el poder. Razones para temer algo así no le faltaban. Ese mismo temor fue central en las primeras discusiones sobre la creación de una institucionalidad cultural durante la segunda mitad de los años noventa. El modo en que se resolvió fue creando un Consejo de la Cultura, presidido por una autoridad designada por el Ejecutivo, pero conformado por representantes de distintos ámbitos. El rol de aquel consejo sería repartir fondos para proyectos determinados que debían pasar antes por una evaluación de expertos. Nuevamente se impulsaba el desanclaje de las antiguas instituciones y la gestión individual y privada como fórmula preponderante. La postulación a fondos concursables se transformó no sólo en un rito, sino en una forma de vida para una generación de artistas cuyas carreras están pauteadas por los periodos de entrega del Fondart.
La transición, en cierto modo, acabó disciplinando al gremio de los artistas en la lógica del voucher –montos de dinero público que se reparten– externalizando la gestión y transformando la relación con los espacios de exhibición en un trámite individual y pasajero. El papel de instituciones como el Museo de Bellas Artes quedó reducido, por ejemplo, al de una sala de exhibición y el de ciertas editoriales independientes, al de imprentas para publicar un libro ya financiado. Un sistema liviano de burocracia, pero también de espesor crítico que, cada tanto, iba siendo domesticado por el autoritarismo político que armaba una alharaca si es que tal obra o determinado libro financiado con fondos públicos, presentaba una mirada que alguien consideraba escandalosa.
Sin duda a partir de los noventa se montaron cada vez más obras de teatro, se multiplicaron las galerías de arte, se rodaron más películas, se publicaron más libros. Una flecha que subía persistentemente en un gráfico, en parte porque el punto de referencia que dejó la dictadura era demasiado bajo, pero también gracias a la creación de los fondos para la creación. La duda es si esto ha significado que el público que asiste a esas exposiciones, que ha visto esas películas o comprado esos libros financiados a través de dineros públicos, se democratizara. Sólo un ejemplo: aunque se han construido y formado bibliotecas como nunca antes se hizo, los libros continúan siendo percibidos como un objeto casi suntuario y la mayoría de las librerías del país están concentradas en las cuatro comunas más ricas de Santiago. La desigualdad cobra una nueva dimensión cuando la pregunta es sobre la composición social de las personas que asisten a las obras de teatro o sobre las diferencias de acceso que existen entre la capital y las regiones.
La dimensión cultural y artística de la transición democrática acumula un número significativo de preguntas en torno al modo en que la democracia recuperada le dio la espalda a la tradición que la dictadura interrumpió. Aquel mundo previo al Golpe, que con medios escasos –los de un país pobre y aislado de las grandes capitales– creó un entramado de instituciones públicas que con muchísimas dificultades estableció las condiciones para un desarrollo cultural diverso, que tenía una vocación democrática y pluralista. Ese mundo en el que fue posible que el hijo de un empleado ferroviario se transformara en poeta universal, que una profesora criada en la pobreza llegara a ser distinguida con el Premio Nobel, que una cantora campesina fuera reconocida como una de los genios más importantes del continente o que un provinciano estudiante de teatro se ganara la inmortalidad gracias a sus composiciones musicales. ¿Sería eso posible en la actualidad? Creo que no. La manera en que la política asumió la cultura, la concibe como un conjunto de voluntades individuales dispersas que necesitan dinero para producir obras, no como un espacio común de convivencia continua que convoca. Una fragmentación que lejos de beneficiar la diversidad de miradas, las mantiene disciplinadas y uniformes, en un diálogo que tiende a cerrarse sobre una misma élite, alejada de las muchedumbres y en sincronía con un sistema educacional segregado y violentamente desigual.