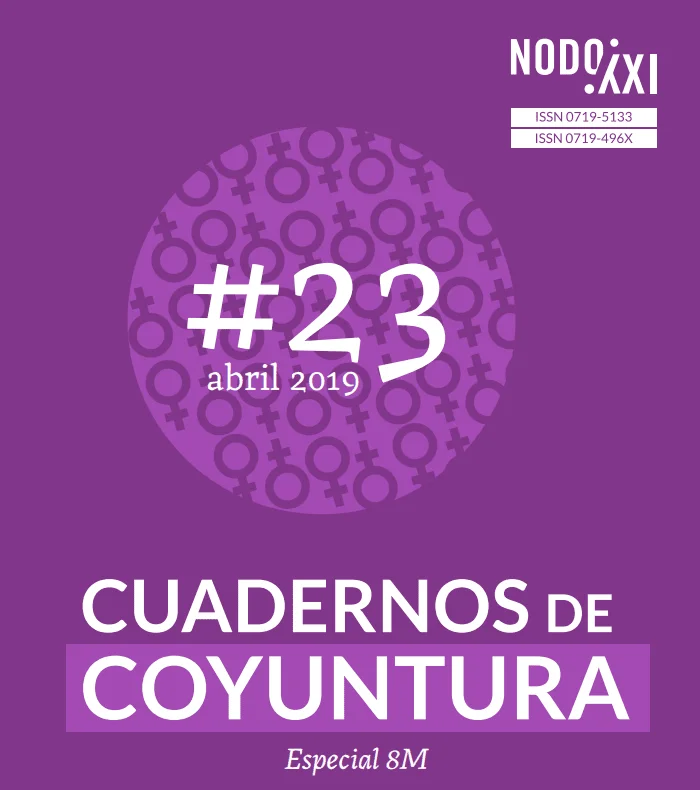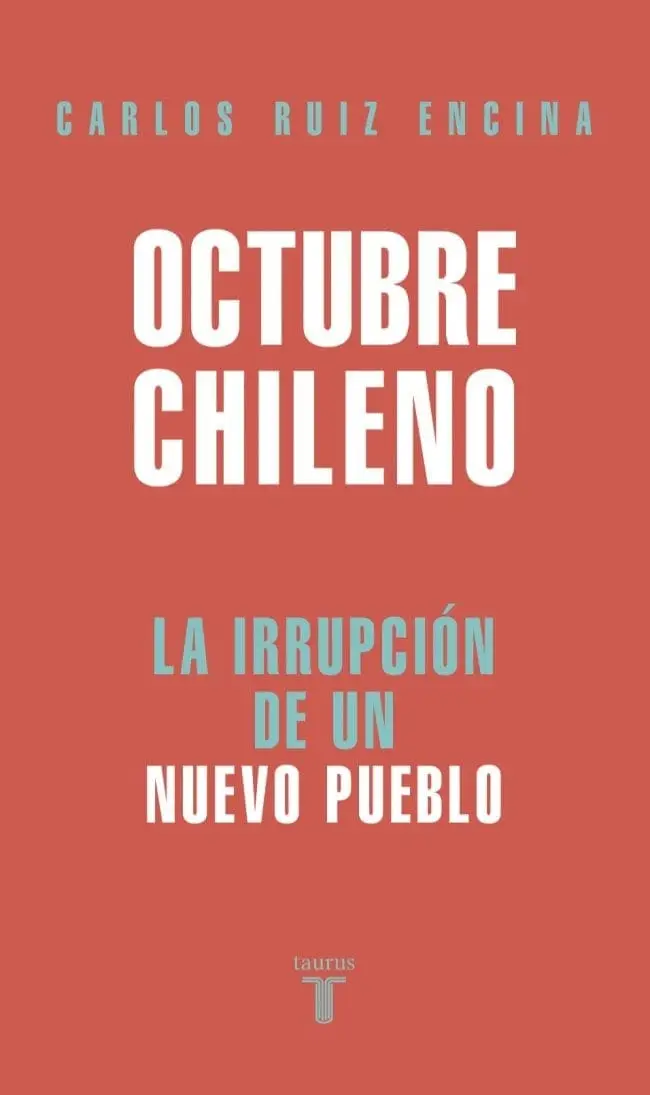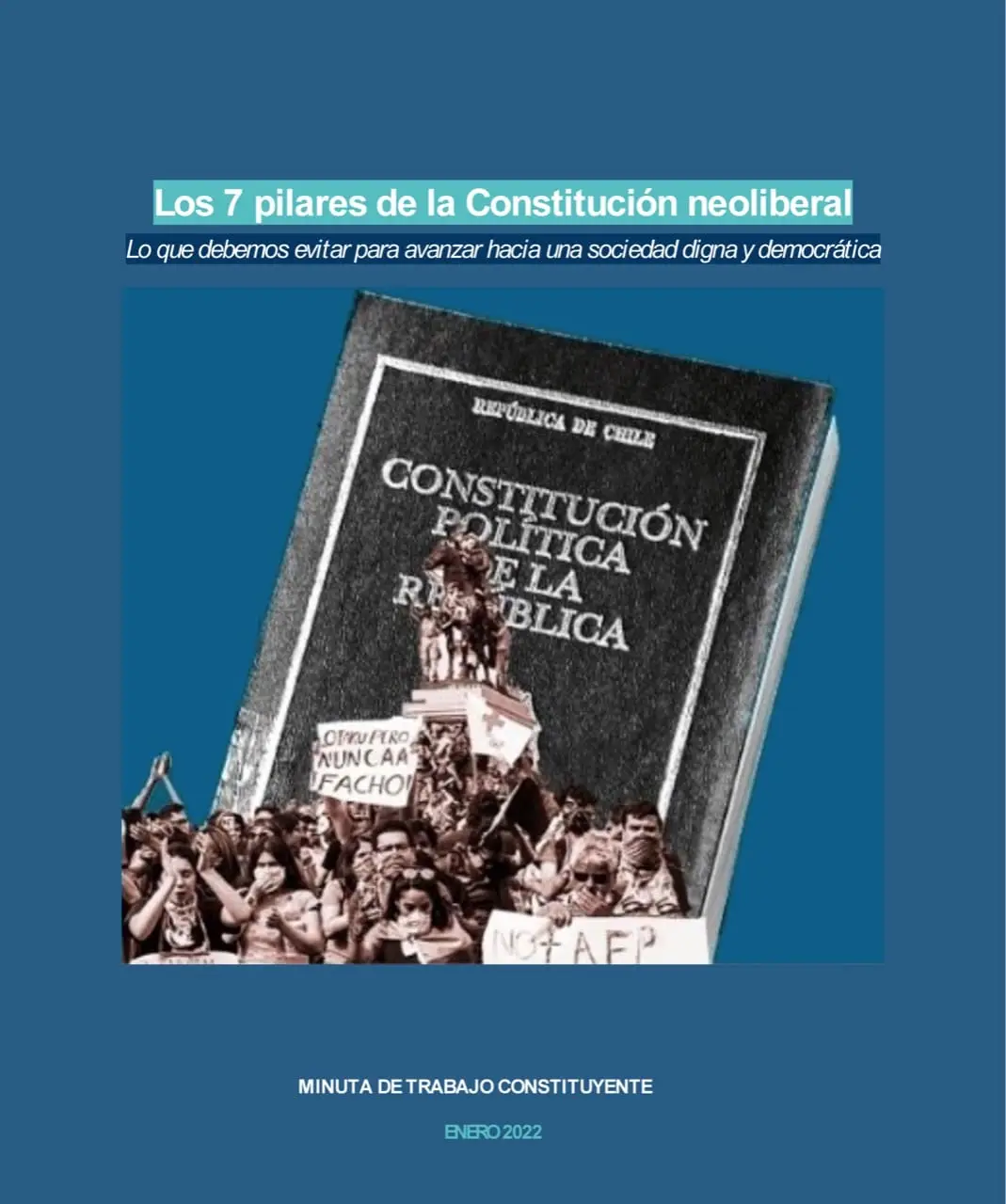Autores: Carlos Ruiz y Sebastián Caviedes. Publicado en Revista Análisis 2020 Facso Universidad de Chile.
Tres crisis y un solo país
En el último año vuelve a ponerse de relieve el tema de la crisis. Las circunstancias así lo ameritan, vista la vorágine de sucesos ocurridos, a menudo desconcertantes. De los ecos de la revuelta de Octubre, que enfilaban el proceso político hacia un escenario constituyente inicialmente fijado para abril, se pasó al encierro por causa de la pandemia del Coronavirus e, inmediatamente, a una incertidumbre vital provocada por los efectos devastadores sobre la economía que las medidas para combatir su contagio han producido. Con ello, y sin más preámbulo que los meses estivales, se han empalmado tres crisis, de singulares características cada una, en uno de los países más radicalmente mercantilizados y desiguales del mundo.
De allí que, por su compleja combinatoria, el esfuerzo de interpretación de este escenario requiera, antes que todo, un breve intento de aclaración conceptual que evite el extravío. Y es que, como se sabe, el tema de la crisis constituye uno de los más recurrentes del siglo pasado. No sólo por su referencia al funcionamiento económico de la sociedad, sino porque dicho fenómeno puede adoptar diferentes aspectos. Sea cultural, política, social o económica, las dimensiones de la crisis han buscado ser relacionadas entre sí, con más o menos éxito. Inclusive, en arrestos más de fondo abocados a develar sus misterios, se ha intentado definir cuál de todos esos aspectos es más determinante. Un reto que, por cierto, no habrá espacio para resolver en estas páginas.
Para el marxismo, preocupado de estas cuestiones, la crisis —que es la crisis del capitalismo, ante todo— refiere al colapso de los principios básicos que rigen el funcionamiento de la sociedad, encontrándose los elementos que la determinan al interior del mismo sistema económico-social. El colapso se origina en el propio proceso de acumulación y está determinado por una tendencia decreciente de la tasa de ganancia o lucro. Algo distinto, sin embargo, de las “crisis extrínsecas”, relacionadas con las catástrofes naturales, las pérdidas de cosechas o los agotamientos de recursos, entre otros elementos sobre los que, hasta hace poco tiempo, el hombre y sus malos hábitos solían ser exculpados. A esto habría que agregar, como recuerda Faletto (2002), que es posible distinguir, bajo tal perspectiva, al menos dos tipos de crisis: las parciales, generalmente entendidas como rasgos crónicos del capitalismo o mecanismos de ajuste de sus contradicciones internas (por ejemplo, los ciclos económicos); y las generales, relativas al derrumbe del principio organizador de la sociedad, esto es, de las formas de propiedad existentes y de las relaciones de propiedad.
Como es evidente, esto último no ha acontecido en Chile. Las relaciones de propiedad siguen allí, intactas, aunque bien podría discutirse en los próximos meses la prevalencia constitucional de sus formas individuales, antes que colectivas o comunitarias. También sigue ahí el régimen de acumulación agroexportador y financiero que rige hace más de cuatro décadas. Sin embargo, lo que sí es claro es que, desde octubre de 2019, dicho régimen ha sido, al menos, confrontado. No como consecuencia de un hecho espontáneo —aun cuando el estallido social lo gatille el reclamo contra las tarifas del transporte público—, sino como punto de llegada de un proceso que corría desde antes, a partir de una acumulación de manifestaciones multitudinarias, en torno a agrupamientos y demandas específicas, contra la privatización de la vida cotidiana, la desprotección y la exclusión social. En otras palabras, se trató de una revuelta nutrida de la dislocación social resultante al modelo de acumulación neoliberal, así como de las debilidades actuales de la política institucional, incapaz de procesar esos malestares (Ruiz y Caviedes, 2020a).
Por tal motivo, si es que no es posible afirmar que hay en Chile una crisis general en el viejo sentido marxista, sí puede decirse que hay una crisis de dominación política en proceso durante el último año. Así lo indican, por ejemplo, el repliegue casi exclusivo del Gobierno sobre el aparato del Estado y la inexistencia de una polarización en las calles cuando la desobediencia ciudadana se ha manifestado en el espacio público, dando cuenta de la carencia del primero para llevar adelante una convocatoria de masas (Rebón y Ruiz, 2020). Dicha protesta, como se ha visto, se ha conformado como una impugnación antielitaria, sin líderes ni banderas, en la que caben actores de diverso tipo y responsabilidades (Ruiz, 2020).
Sin embargo, a diferencia de otras crisis de dominación que han dejado huella en América Latina, como el “Que se vayan todos” del 2001 en Argentina, la configurada en Chile no estuvo precedida por una crisis económica, pese a la desaceleración del crecimiento económico de los últimos años. La crisis económica, más bien, ha llegado después, pero no por un desfonde de la acumulación financiera, como en el caso argentino, sino por razones externas o “extrínsecas” —según el marco teórico propuesto— relacionadas con la emergencia sanitaria. Y es que, además de los problemas de salud que conlleva la pandemia, las medidas de aislamiento social que se han puesto en marcha para neutralizarla han provocado, además, la brusca detención de industrias, comercios y servicios, la quiebra de los stocks de oferta, la neutralización del consumo y la contracción de la liquidez monetaria, horadando el tejido empresarial y los empleos. Se ha conformado, así, una crisis que es a la vez financiera y productiva, vinculada al encierro de unos consumidores imposibilitados de consumir y de gastar unos recursos que empiezan a serles escasos a muchos de ellos porque colapsan sus fuentes de trabajo. De este modo, un shock externo o pandémico, no relacionado con el funcionamiento interno del sistema económico-social local, desata la convivencia simultánea de tres crisis de origen y naturaleza muy distintas, que obligan, durante la mayor parte del año 2020, a reorientar los esfuerzos individuales y colectivos hacia la protección y el cuidado de la vida.
El agravamiento de la situación sanitaria, sobre todo al cambiar la composición social de la pandemia, que transitó desde su localización inicial en la zona oriente de Santiago hacia las comunas del sur y norponiente de la capital, así como desde zonas regionales acotadas a las capitales de provincia con los mayores contrastes sociales y económicos del país, puso a la sociedad chilena, así como hizo la pandemia con el mundo entero, ante un desafío fundamental: el de articular vida y economía, esto es, el de conjugar el respeto al aislamiento social que protege a uno mismo y a los demás con la supervivencia económica en circunstancias de encierro, especialmente entre la población más pobre o que experimentan condiciones de vida más inestables. Y es que, si bien es cierto que el virus no conoce fronteras ni distingue entre grupos sociales al momento de atacar, también lo es que la precariedad de las condiciones económicas y sociales de la vida cotidiana limita las posibilidades de enfrentar la enfermedad allí donde lo que imperan son frágiles economías familiares, altos niveles de endeudamiento o experiencias de hacinamiento. Una cuestión especialmente sensible en un Chile marcado por la desigualdad y la concentración económica, así como por el deterioro de sus servicios públicos de salud, debilitados en sus capacidades como contracara de la expansión de holdings y concesionarios de la salud privada.
A inicios de la pandemia, la OIT (2020) proyectaba que, a raíz de la recesión económica mundial, el desempleo en el orbe llegaría a los 24,7 millones de personas, que se sumarían a los 188 millones actuales. Una cifra que revela una precariedad mayor si se tiene en cuenta que no se trata sólo de la cantidad de empleos (esto es, desempleo y subempleo), sino también de su calidad (léase salarios y acceso a protección social) y efectos en grupos más vulnerables. Para América Latina y el Caribe, CEPAL (2020) preveía que el mayor impacto de la crisis económica recaería sobre las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores precarios e informales. Con ello, proyectaba un incremento de la pobreza en la región de 185,9 a 219,1 millones de personas, y un aumento de la extrema pobreza de 67,5 a 90,7 millones. A esto se sumaba su preocupación por la debilidad de los sistemas de salud del subcontinente, poco integrados, de desigual acceso y con escasa infraestructura e insumos, así como por el escenario de inestabilidad social y política que en varios países recibía a la pandemia.
Por estas razones, el desafío de evitar que vida y economía se transformara en una encrucijada, especialmente entre los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad, llevó a Estados de todo el mundo a actuar aceleradamente. En Asia, Europa y la propia América Latina, además de las medidas de aislamiento social y de fortalecimiento de los sistemas sanitarios, gobiernos de todo signo adoptaron políticas como la suspensión del pago de consumos básicos e impuestos, la prorrogación de deudas hipotecarias y de préstamos a la pequeña y mediana empresa o la ampliación en los plazos de los arriendos. Con ello se buscó reforzar el vínculo estatal con la sociedad, habida cuenta de que, como claro a medida que la pandemia se extendía, de ello ha de depender la profundidad del daño sanitario que ocasiona. Todo ello, por cierto, mientras se ha desatado en el mundo una carrera individual por monopolizar y mercantilizar la producción, distribución y uso de productos y servicios claves para contrarrestar la crisis sanitaria, incluyendo insumos médicos, ventiladores mecánicos y la vacuna que podría detener la incontrolable expansión de la enfermedad.
Rápidamente quedó claro, de este modo, la insuficiencia de los mecanismos de mercado para salvar vidas, tanto por el afán de lucro que domina el actuar de éstos como el deterioro económico creciente. Por el contrario, en todas partes se hizo evidente que el desafío de articular vida y economía suponía impulsar altas dosis de planificación estatal o, al menos, intervenciones abiertas de los Estados en aras de construir seguridades económicas que permitieran a sus sociedades sobrellevar el confinamiento. Concretamente, la urgencia se situó, en todos lados, en evitar que el resguardo de la vida se convirtiera en un lujo para la población más vulnerable, especialmente aquella que más depende de ingresos diarios o semanales, trabaja en condiciones de alta desprotección laboral o vive en una crónica inestabilidad económica. Prospectivamente, además, el reto consistió en moderar la destrucción económica, evitando que el shock sanitario transformara la desestructuración productiva y financiera temporal en una condición permanente de las economías.
Estos desafíos también operaron sobre la realidad chilena, sobre todo como un reto por desplegar una acción estatal en una dirección de mayor integración social y económica. Una que fortaleciera las capacidades estatales de lucha por la vida y, con ello, las de toda la sociedad, en lugar de reafirmar los patrones vigentes de acumulación de la riqueza, consabidamente excluyentes. Sin el apoyo a las familias se tornaba imposible el cumplimiento de las medidas sanitarias. El mundo popular, como se sabe, prácticamente no disfruta de un salario normal recibido periódicamente, pues en dichos hogares impera una alta rotación de ingresos. Sin embargo, la respuesta del Estado a tales retos, propiciada por el Gobierno y la política, no han podido superar aún las estrecheces de una subsidiariedad y una inclinación proempresarial predominantes, que han terminado convirtiendo la emergencia sanitaria en un escenario de experimentación de nuevos subsidios estatales a la acumulación privada, así como de potenciamiento de los viejos malestares que reventaran hace más de un año.
Y es que, si el fortalecimiento estatal implicaba superar las limitaciones e ideologismos propios de la estructura socioeconómica que ha predominado en las últimas décadas, los mismos siguieron estando a la base de la respuesta a la pandemia, del mismo modo como lo estuvieron desde antes de ella, incluso tras el estallido social.
El Estado chileno ante la pandemia: la subsidiariedad llevada al límite
Tras declararse la pandemia en marzo, además del confinamiento y de medidas sanitarias orientadas al aumento de la cantidad de camas críticas, exámenes y de especialistas en la red pública y privada de salud[1], se adoptaron medidas económicas de emergencia destinadas al apoyo tanto de las empresas como del empleo y las familias.
En el caso del apoyo a las empresas, a la implementación inicial de una serie de medidas de carácter administrativo y tributario, se sumó, a partir de del mes de mayo, un segundo paquete de iniciativas económicas que consideró un amplio plan de garantías crediticias. El Fondo de Garantía de Pequeños Empresarios (FOGAPE), que cifró su patrimonio en US$ 3.000 millones, fue presentado como una iniciativa de financiamiento para cubrir necesidades de capital de trabajo de cerca de un millón de empresas, fundamentalmente micro, pequeñas y medianas (MiPymes), para así evitar la ruptura de las cadenas de pagos y las quiebras. Entregando recursos por hasta un monto equivalente al 25% de las ventas anuales de las empresas elegibles, y aumentando las garantías actuales hasta un máximo de 85% del monto del crédito, la iniciativa fijó una cobertura decreciente según el tamaño de las empresas, en rangos que van desde el 85% de garantía del Estado para empresas con ventas inferiores a 25 mil UF anuales hasta un 60% para aquellas con ventas entre 600 mil UF y un millón de UF, es decir, grandes empresas (Ministerio de Hacienda, 2020).
A falta de un banco de desarrollo, o más bien producto de la negativa gubernamental a capitalizar y recurrir al BancoEstado bajo esta lógica, esos recursos fueron canalizados a través de la banca privada. De este modo, 11 instituciones bancarias se adjudicaron la licitación del monto de garantías estatales[2], bajo el justificativo de su mayor eficacia para cubrir el amplio espectro empresarial al que se apuntaba. Adicionalmente, la ley contempló que los bancos participantes postergaran cuotas o vencimientos de las deudas preexistentes a las empresas que ya fueran sus clientes, de modo tal de asegurar que esta inyección de recursos entregase dineros frescos a la economía.
Transcurridas algunas semanas de la entrega de los créditos, quedó de manifiesto la molestia de las principales asociaciones de MiPymes por el magro desempeño de la iniciativa, la falta de respuesta a muchas empresas que buscaron acogerse a ella y los bajos montos entregados por los bancos. A esto se sumaron los incentivos para que las empresas en peor condición desistieran de optar por los créditos, presentes en la ley desde un inicio: las empresas debían garantizar, por su cuenta, a lo menos un 15% de lo que les prestaran, aunque en un valor siempre superior por cada peso que el banco les entregara en crédito no garantizado por el Estado. Además, fueron automáticamente excluidas empresas que mantuvieran algún crédito pendiente solicitado con anterioridad. El resultado del fondo, al 1 de septiembre, indicaba el otorgamiento de créditos por casi US$11 mil millones a través de unas 244 mil operaciones (Banco Central, 2020a), menos de un tercio del millón inicialmente prometido.
Un desenlace que, por cierto, no debiese extrañar. Sin ir más lejos, a poco de iniciado el proceso de entrega de créditos, el gobierno debió formular un reglamento para obligar a que al menos el 25% del fondo fuera a parar a las empresas de menor tamaño (Leiva, 2020), tras un escenario post-licitación que estuvo marcado por los bajos montos solicitados por los bancos para los tramos relacionados con empresas pequeñas, incluso en el caso de entidades como el BancoEstado, cuya dimensión en el mercado bancario y llegada a este segmento no tiene paragón con el resto del ecosistema bancario (El Mostrador, 2020). Aún más, la pronta respuesta del presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) a los alegatos de las asociaciones de emprendedores hizo énfasis en que los bancos no tienen responsabilidades con las empresas no bancarizadas (ADN Radio, 2020), lo que en la práctica significa el grueso de las MiPymes, pues menos del 50% de ellas usa el crédito bancario como fuente de financiamiento, prevaleciendo fuentes informales, casas comerciales y el financiamiento estatal (Ministerio de Economía, 2019).
En fin, el fracaso de una ayuda estatal a las MiPymes anclada en los bancos privados es el fracaso de la ortodoxia neoliberal y del instinto de captura empresarial de la acción estatal. Este se relaciona con el poder que el Estado les otorga a tales instituciones para dirimir, en crisis profundas como la que ha generado la pandemia, sobre quienes pueden o no acceder a los recursos fiscales ofrecidos. Y es que, como los banqueros arguyen, al no existir un 100% de aval estatal y, por tanto, compartirse parte de los riesgos en la entrega de los créditos, no sería posible, desde su perspectiva, llegar a las empresas potencialmente menos solventes, que son generalmente las más pequeñas (ADN Radio, 2020)[3].
Pero, al mismo tiempo que sus representantes realizan esas afirmaciones, la banca privada se embolsa un subsidio estatal, por cuanto el control que el Estado les entrega para designar a los potenciales beneficiarios del crédito les asegura un lucro, a todo evento, por un porcentaje siempre superior al menos a la mitad del crédito otorgado. Algo que las propias entidades maximizan al concentrar sus esfuerzos en las empresas de mayor tamaño, debido a la diferencia en los volúmenes de recursos que ellas solicitan en comparación con las empresas más pequeñas. Se trata, además, de un lucrativo negocio por el flujo de nuevos clientes que tocan sus puertas al acrecentarse el drama de la destrucción económica. Ello, por otro lado, en un escenario de crisis en que crece y no se contrae —como en otras crisis económicas— el crédito comercial (Banco Central, 2020a), debido a fórmulas de bancarización forzada como ésta, en lo que es una tendencia que advierte sobre la ambición del capital financiero desanclado de la depresión del sector productivo, aunque siempre dependiente de aquél.
En meses posteriores, el fracaso del FOGAPE, al marginar a una parte considerable del tejido empresarial más pequeño del cual depende la gran mayoría de los empleos en Chile, llevó al Gobierno a proponer la creación de una Red de Instituciones No Bancarias, a cargo de CORFO, para solventar la demanda por financiamiento de 40 mil MiPymes. Por esta vía, y a partir de un monto de garantía estatal de US$ 150 millones, se busca recaudar unos US$ 1.000 millones con base en una licitación enfocada en las Administradoras Generales de Fondos (AGF), esto es, el complejo de AFPs, compañías de seguros, fondos de inversión e inversionistas privados. Con dicho fondo, un amplio espectro de intermediarios no bancarios —factoring, leasing, fondos de inversión pública, cajas de compensación y cooperativas— se harían cargo de realizar préstamos directos a las MiPymes a una tasa de interés no fijada por el Ejecutivo sino por la propia industria, apelando a la competencia del mercado (Diario Financiero, 2020a).
Ahora bien, en ambas políticas es posible advertir que, así como es diferenciada la estructura de beneficiarios, lo es también la estructura de actores económicos favorecidos para participar en tales procesos y de las subvenciones estatales que tales iniciativas entregan. Si bien en ambos casos hay comprometidos recursos fiscales, lo que los dinamiza y apalanca son sectores sociales y agentes económicos distintos. De tal suerte, si a la banca privada no le interesa dinamizar sino a las grandes empresas y MiPymes de mejor historial crediticio y de ventas (en buena medida, clientes suyos), para atender al resto de empresas se abre la puerta a las instituciones no bancarias que esperan su turno en el reparto de recursos. Más aún, en este caso, la complementariedad de ambas iniciativas significa abrir el camino a los dos grandes pilares del sistema financiero chileno: la banca privada y las AGF. Algo que las propias asociaciones de MiPymes ven con buenos ojos, como lo demuestra la propuesta de tomar el 1% de los fondos de las AFP para convertirlo en un fondo de inversión de capital de riesgo para emprendimientos, para generar más competencia en el mercado de financiamiento, vía créditos con tasas de interés más justas (Vergara, 2020).
Pero incluso más grave que el lucro con las medidas de emergencia es la renuncia del Estado a su responsabilidad social en favor de las definiciones del interés particular. Peor aún, la definición gubernamental de dejar en manos de actores privados la implementación, gestión y administración de importantes medidas económicas en medio de una crisis vital proyecta la sombra de un Estado “amputado”, que decide usar brazos privados para ejecutar las políticas de emergencia (Ruiz y Caviedes, 2020b).
La revelación de un Estado constreñido, sin fuerzas ni herramientas, se vislumbra también en su incapacidad para definir y hacer cumplir lineamientos generales sobre los cuales deba orientarse la acción de las empresas y los empresarios, que permita un marco de regulación general de las relaciones de este actor con el resto de la sociedad. Esto lo evidencian las otras dos iniciativas económico-sociales desplegadas por el Gobierno durante la pandemia, orientadas al apoyo del empleo y de las familias.
En el primer caso, la Ley de Protección del Empleo, que ha permitido a las empresas congelar los contratos de sus empleados y traspasar el cargo de sus salarios a los ahorros individuales del fondo del seguro de cesantía, en una especie de “préstamo” del trabajo al capital sin fecha de devolución, ha sido utilizada sin tapujos también por grandes empresas, pese al objetivo original de la ley radicado en las MiPymes. Esto ha sido posible por el principio de “buena fe” que cruza a la legislación, sin fiscalización respecto de si las empresas están en condiciones deterioradas o en riesgo de detener sus operaciones (Urquieta, 2020), lo que confirma la ya arraigada política neoliberal de prescindencia del Estado en la regulación de las relaciones laborales en un país donde, además, los sindicatos son débiles.
Mientras en países europeos y otros tantos del mundo capitalista desarrollado han corrido velozmente medidas de financiamiento y asignaciones directas sin mediaciones empresariales, lo que marca el curso chileno son políticas que no logran desapegarse del libreto de construir oportunidades de acumulación empresarial, directa o indirectamente. El Estado, para ello, renuncia a formas de ejecución y fuentes de financiamiento distintas a las que signifiquen algún beneficio para los distintos segmentos del empresariado. Y lo hace hasta el punto de conjugarse un escenario en el que parece priorizarse el acceso empresarial equitativo a los beneficios económicos que potencialmente podría producir esta crisis, mientras la mayoría de los costos son reservados para los trabajadores, en una escala de creciente urgencia entre los más pobres y vulnerables.
En realidad, en esta coyuntura, la subsidiariedad ha sido llevada al límite inclusive entre quienes son beneficiarios de la focalización del gasto estatal, tanto por lo bajas de las ayudas comprometidas como por lo engorroso de su entrega. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por ejemplo, que fuera presentada como la principal política de transferencia monetaria del Gobierno durante esta coyuntura, mostró una insuficiencia tal para cubrir las necesidades básicas de la población —al asignar hasta $65 mil por miembro del grupo familiar—, que debió ser acompañada, en los meses más duros del confinamiento, por la entrega de cajas de mercadería, en un proceso que, además de contar con varias dificultades para su concreción logística y perjudicar a los comercios colindantes a los barrios en que ellas fueron entregadas, fue convertido en un espectáculo de hambre y desesperación por algunas personalidades de Gobierno que aprovechaban de fotografiarse y hacer campaña.
Pero, además, así como con el IFE, y su versión 2.0[4], las políticas de transferencia directa del Gobierno sufrieron el cuestionamiento de la opinión pública debido a la poca claridad con que fueron formuladas. Todas han sido concebidas sobre la base de la responsabilidad individual en la acreditación de la caída en los ingresos, así como sobre un esquema de entrega parcializada de bonos mes a mes, dependiendo del avance de la pandemia, en relación con un tope por cada miembro del grupo familiar. Ello también ocurrió con el Bono Clase Media, entregado por una única vez, y dirigido a quienes hubieran visto reducirse sus ingresos en al menos un 30%, sobre la base de una renta mensual que alcanzara entre los $400 mil y $1 millón antes de la emergencia. De modo inédito para este tipo de medidas, su entrega quedó en manos del Servicio de Impuestos Internos, de modo de evitar los fraudes debido a una acreditación que siguió recayendo en los propios beneficiarios. Algo que no sucedió, pues el propio SII determinó que 437 mil personas mintieron sobre su condición (Reyes, 2020), no obstante, lo zigzagueante de los requisitos que, en medio de la pandemia, fueron comunicados a través de los medios de comunicación.
La orientación social y económica que muestran las políticas de emergencia no es creación original del gobierno, sino continuación de una fórmula que está en el trasfondo de la explosión social que se produjera en Octubre: el “capitalismo de servicio público” chileno, caracterizado por la conformación de nichos de acumulación empresarial regulados por el Estado (Ruiz, 2019). Una determinación política, y no mercantil, de las condiciones de acumulación, que redunda en una producción política de la desigualdad más que del mercado reiteradamente invocado en los ideologismos ocupados desde la transición a la democracia en adelante. Misma tendencia que explica la oligopolización en prácticamente todos los mercados de servicios sociales y básicos en Chile, tal como lo ejemplifica, en este caso, la bancarización de la ayuda estatal a las MiPymes, aunque esta al alero de un gasto social que es de emergencia.
Cabe recordar que el rito de encauzar fondos sociales estatales a través de la banca privada no es nuevo. Ya hace unos años, en Chile se puso en marcha el Crédito con Aval del Estado en la educación superior, originando un nuevo problema social, la deuda educativa, que ha producido toda una generación de trabajadores endeudados. Efectivamente, el subsidio estatal a la ganancia a través de créditos a MiPymes, que canaliza la banca privada, tiene antecedentes en la educación, la salud, la vivienda y otras muchas áreas de protección social derivadas a privados a través del gasto social estatal durante varias décadas.
Sin embargo, en este caso particular, la renuncia a ejecutar con brazos propios la política económica y social, así como todo el circuito financiero que recorre la elección de unas fuentes de financiamiento sobre otras, advierte de una nueva modalidad de esta forma de acumulación rentista forjada en el neoliberalismo avanzado chileno. En particular, el Gobierno ha decidido no utilizar los fondos soberanos acumulados en las reservas financieras del país para incrementar las ayudas sociales, pese a que el objetivo de dichos fondos es justamente el impulso a la economía durante situaciones de crisis. Se trata de una negativa que, aunque no se explicite, se relaciona con que el incremento del déficit fiscal pudiera empeorar la Calificación de Riesgo chilena, determinada por las empresas globales que realizan este tipo de certificaciones. Un castigo con efectos diferenciados, por cierto. Y es que, si bien un deterioro de este tipo afecta las pretensiones financieras del Estado, su transmisión automática también afecta al sector privado, especialmente a las grandes empresas y grupos económicos que podrían ver encarecido el pago de su endeudamiento externo.
Mientras tanto, ante las limitaciones de las ayudas socioeconómicas desplegadas la respuesta de la política, con el apoyo ciudadano, ha sido extraer recursos del fondo de pensiones. Dos sendos retiros, el segundo programado para la Navidad, que han servido, contra los falsos augurios de las tecnocracias económicas, para dinamizar la economía tras sus meses de mayor depresión. Un efecto reactivador que, sin embargo, es probable que no se produzca con la misma intensidad a partir del segundo retiro, al tratarse de recursos que podrían tener fin de ahorro más marcado (Banco Central, 2020b), debido a que muchos de los segmentos más precarios ya retiraron todo su fondo en la primera ocasión de esta medida.
Con todo, la respuesta a la pandemia del Estado del “capitalismo de servicio público” ha sido la de un Estado que ha llevado la subsidiariedad al límite, inventando incluso nuevas formas de subsidio estatal relacionadas con la asignación de los recursos. Sin importar la situación de emergencia, han vuelto a ser sacudidos los malestares que están en la médula de la revuelta de Octubre. Pero, sobre todo, ha queda de manifiesto que, justamente por las limitaciones observadas en cuanto al manejo de la crisis sanitaria y económico-social, la coyuntura, por más que se espera tenga profundas consecuencias negativas, no tiene una dirección determinada. Por el contrario, ellas dependen de las opciones políticas y sociales que se adopten, definiéndose allí sus efectos sociales permanentes y temporales.
El nuevo patrón de desigualdad que asoma
Además de replicar los ideologismos, límites e intereses que han rodeado al neoliberalismo chileno en las últimas décadas, el carácter marcadamente empresarial mostrado por las políticas de emergencia del Gobierno durante la pandemia entraña el riesgo de que la forma en que se articule vida y economía, lejos de aprontarse a construir condiciones sociales y económicas acordes a la premura del momento, acreciente los rumbos de la desigualdad, la concentración económica y la precariedad de la vida.
En primer lugar, porque la captura empresarial de dichas políticas en manos de los empresarios y no de las empresas los subsidios estatales, alimentando con ello una concentración económica arrastrada desde hace décadas. En segundo término, porque también impide la universalización de las ayudas estatales, ya sea porque se deja en manos de intereses particulares la definición respecto a quiénes pueden acceder a éstas como porque se permite una ganancia que poco dinamiza al conjunto de la economía, en tanto corresponde a un lucro rentista.
Así, en este último caso, y ya en condiciones de retroceso económico, el esfuerzo del gasto social estatal se diluye, impidiendo la lucha por la vida a economías familiares ya muy deprimidas, entre las que se cuentan pequeños comercios y trabajadores informales o por cuenta propia. Lo que sigue, de este modo, es la incapacidad de dar cumplimiento a las exigencias sanitarias. Chile detenta una informalidad laboral que bordea el 30%, con grandes mayorías que viven atadas a trabajos sin contrato ni previsión ni cotizaciones en la seguridad social o salarios estables, de ingresos diarios o por magros lapsos de tiempo. A su vez, gran parte de la población está endeudada. Una mezcla que debilita la capacidad de las economías más precarias para enfrentar la urgencia sanitaria.
Por otro lado, en la medida en que el salvataje a las empresas de todo tipo, pero especialmente a las MiPymes, no sólo necesita de crédito sino de quienes compren sus productos, la promoción del consumo popular —demanda que expresa de manera más dramática la ecuación feroz de economía y vida—, en el contexto de una depresión de los ingresos generales y de un alto desempleo, será diferente si es que aquél es promovido vía transferencias directas a las personas, programas de empleo o agudizando el crédito[5]. De todos modos, en la medida en que el problema sanitario persista y se extienda en el tiempo, al no adoptarse medidas para el conjunto de la población, se agudizará la pauperización general de la sociedad[6]. El deterioro económico y laboral podría ampliarse rápidamente hacia otros grupos sociales que, aunque hoy muestran estar en mejor situación, también pueden ser alcanzados por la ola recesiva.
En su último informe, el INE (2020) indica que la tasa de desempleo en el trimestre móvil agosto-octubre llega al 11,6%. A esto se suman 290 mil personas que se encuentran en situación de ocupados ausentes, vale decir, ocupados que mantienen un vínculo con el trabajo, sea percibiendo algún ingreso o volviendo a trabajar dentro de cuatro semanas o menos, y que se relacionan, fundamentalmente, con la Ley de Protección del Empleo que rige desde abril. La fuerza de trabajo potencial, esto es, personas que en su mayoría no estaban buscando un empleo y están disponibles para trabajar, ha aumentado un 102,1% en el último año. De este modo, la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanza un 25,1% en este trimestre móvil, siendo más alto en las mujeres (28,5%) que en los hombres (22,5%). Sobre esto último, cabe señalar que el desempleo femenino alcanza un 11,2%, mientras que su caída en la tasa de participación laboral llega al 20,1%, lo que constituye un retroceso a tasas menores a las del año 2010[7].
Si bien es cierto que estos números mejoran al compararlos con el trimestre mayo-julio, el peor durante la pandemia, cuando la tasa de desempleo alcanzó el 13,1% (1.065.000 personas), los ocupados ausentes un 18,9% (763 mil personas) y la tasa combinaba de desocupación y fuerza de trabajo potencial un 30,2%, lo cierto es que se abre la preocupación respecto de que tal evolución económica pudiera estar impulsando un cambio en los rasgos del panorama social chileno. Así, por ejemplo, el Banco Mundial (2020) proyecta un incremento de 800 mil nuevos pobres producto de la pandemia. Ahora bien, si es muy probable que se produzca una mutación en la estructura social producto de la caída general de los ingresos, relacionada con el empobrecimiento del país, el que se ahonde la desigualdad existente será más bien efecto de las medidas que se adopten. Esto se relaciona tanto con lo sustantivo de las ayudas económicas entregadas por el Estado como con que se alienten o no formas políticas de producción de desigualdad, tal como ocurre con la intermediación empresarial sobre los recursos de emergencia que antes se explicara.
Hasta ahora, el patrón de desigualdad chileno, originado en los años noventa a partir de la bonanza económica ligada al ciclo favorable que viven las materias primas y commodities, y la distribución disímil de sus dividendos (Ffrench-Davis, 2018), produjo un panorama social marcado por una aguda disminución de la pobreza y un alza continua en la concentración económica. Ello permitió la divulgación de la imagen de Chile como un país con cuestiones de dignidad elemental ya resueltas, en contraste con sus pares latinoamericanos en permanentes crisis. Sin embargo, si bien dicho patrón implicó dos curvas que se distanciaban, una de ellas, la de la concentración económica, siempre tendió a aumentar más velozmente que la de la disminución de la pobreza, lo que fue aumentando la polaridad entre ambas. Algo que, de hecho, incubó la molestia de los sectores medios, que también ha retratado el estallido social de Octubre. Unos efectos sociales, por lo demás, típicos de los auges económicos abruptos y sustentados en los vaivenes de las materias primas, que suelen alentar el enriquecimiento y acaparamiento de las oportunidades en grupos minoritarios —los “ganadores” en dichos ciclos de éxito— que, a menudo, ya detentan el monopolio del poder y la riqueza desde antes (Ruiz y Caviedes, 2020a).
Pero ahora la distancia apunta directamente hacia el aumento en ambas direcciones, pues cuestiones como la bancarización privada de las ayudas de emergencia excluye a los sectores más pobres y eleva lucros en grupos más pudientes, mientras las restricciones a la universalidad en las medidas segmentan aún más a los grupos sociales en escenarios de crisis aguda como el que se vive. De este modo, los efectos socioeconómicos de la pandemia pueden hacer crecer tanto la desigualdad como la pobreza y la concentración de la riqueza. O, lo que es igual, pueden tender a distanciarse los dos polos: unos ganan subsidios que alientan la concentración[8], mientras otros, como no se veía hace décadas, pueden hundirse y volver a la pobreza.
Se trata de fenómenos que no necesariamente ocurren a la vez en las sociedades, lo que implica que se trata de una polaridad que no tiene nada de natural. Por el contrario, dependen de las opciones sociales y económicas que guíen la aplicación de las medidas estatales de contingencia. Así pues, lo que se ha observado hasta ahora durante el manejo de la pandemia es un tipo de acción gubernamental que contribuye a producir políticamente una nueva fisonomía de la desigualdad.
Por su parte, la dilatación y parcialidad de las medidas de emergencia, junto con la ilegitimidad de una mediación empresarial cuestionada en un país que ha debido forzosamente desplazar una crisis social por otra, abren la posibilidad de una mutación también en el patrón de conflicto social. En lo inmediato, porque la escalada social es alimentada en la medida que el confinamiento se transforma en una medida irrealizable para grupos cuya subsistencia depende de su exposición diaria en las calles. La interrupción del trabajo significa empobrecimiento, a la vez que aumento de los riesgos sanitarios. De esto avisaron las protestas que, en los momentos más agudos de la pandemia, se extendieron en algunos barrios populares de Santiago ante el fracaso de la imposición gubernamental de asignaciones familiares miserables, que traen a la palestra carencias como el hambre, que se creía superada en Chile. La proliferación de un extenso circuito de ollas comunes a lo largo y ancho del país, dan cuenta de que esta situación está de vuelta. En realidad, ellas, en el contexto de la crisis social, dan cuenta de la mezcla de viejas formas de organización y resistencia popular con otras surgidas de la organicidad territorial heredada de Octubre. Es la vuelta de las ollas comunes, unidas a una nueva solidaridad recompuesta desde hace un año, unida a la más amplia dignidad que exige el nuevo pueblo que irrumpe en los últimos meses (Ruiz y Caviedes, 2020b).
No debe olvidarse que el origen de la revuelta de Octubre es la crisis de las propias contradicciones sociales y culturales que modelaran a la sociedad chilena en su historia reciente. Es una rebelión de los hijos de la modernización neoliberal, cuya demanda por dignidad remite al gran abuso que se vive y percibe en la vida cotidiana (Ruiz, 2020). Por ello, mantenerse en la senda de un Estado que siga comprometiéndose solo con una parte de la sociedad y no con el conjunto, es avivar el fulgor de un malestar que apenas ha quedado suspendido, pero no silenciado.
El nuevo pueblo y el encauzamiento institucional de las transformaciones
Incluso en el contexto de la pandemia, continúa la explosión social que marcara el fin de año anterior. La ruptura de Octubre permanece abierta y busca canalizarse en cambios sociales efectivos. Se suceden, así, incluso bajo confinamiento, expresiones y acciones colectivas que, como en todos los ciclos de revuelta social, desbordan masiva e inorgánicamente el control policial que ha sido reforzado en los últimos meses, afirmándose muchas veces en su propia proscripción, mientras además son alentadas por el énfasis represivo que el Gobierno adopta.
Nuevas concentraciones ocurren, empujadas por razones diversas, que van desde las habituales manifestaciones en el centro de Santiago, pasando por llamados a la destitución del Presidente, hasta protestas relativas a las precariedades vividas durante la pandemia. Todo se cruza y revuelve, en medio de la crisis múltiple que se vive, agudizado además por una política institucional que descansa en la inercia del proceso constituyente que se ha abierto, mientras se mantienen estancadas las reformas socioeconómicas de fondo.
Como se ha dicho, revueltas como estas son puntos de llegada de resistencias que venían produciéndose en los años previos, así como puntos de encuentro con nuevos sectores que se activan, configurándose la protesta desde múltiples posiciones de la estructura social. A esto refiere, sin ir más lejos, la aparición de un nuevo pueblo en Chile, enfrentado a una de las experiencias neoliberales más avanzadas del planeta. La noción de pueblo apela a una forma histórica de la conciencia social, enfrentada a un modo oligárquico de dominio (en el sentido clásico de “poder de pocos”). El pueblo es, así, un sujeto histórico compuesto de una heterogeneidad de posiciones sociales, clases y grupos, cuya articulación política constituye un complejo reto. En Chile, además, por su experiencia histórica, la movilización del pueblo significa, ante todo, la reposición de la pugna contra la exclusión social, es decir, contra la exclusión de sus intereses de la política, que por mucho tiempo funcionó bajo la utopía de la política sin sociedad.
El 18 de Octubre expresa aquello, constituyendo las expresiones de malestar que continúan abiertas el aviso de que aún no ha sido resuelto esto. Sobre todo, porque aún se advierte el peligro de cierres elitarios al proceso constitucional en curso, sea por la estrechez en la representatividad de este como en los intentos por aislarlo de la movilización social. Asimismo, cabe señalar que la convergencia de las crisis en curso y las respuestas sociales que brotan en la emergencia no resuelven el asunto político que acompaña a la politización que ha venido resurgiendo. En el abismo entre política y sociedad que distingue a la crisis chilena, aún queda pendiente la cuestión de la mediación política. Sin ella, la crisis múltiple que se erige puede marcar indeterminadamente el proceso constituyente. La historia es muy clara respecto a que no hay una relación directa entre crisis y transformación. La forma en que dicha transformación se produzca requiere de esa mediación política.
Un paso en esa dirección ha dado, sin embargo, el propio pueblo chileno con la votación del plebiscito de entrada del pasado 25 de octubre. Con la enorme diferencia que separó al Apruebo y el Rechazo, es posible advertir que la sociedad apuesta por encauzar institucionalmente las transformaciones, dándole a la esfera política una oportunidad y responsabilidad histórica. Una chance que, por cierto, no reconstruye por sí misma el vínculo entre política y sociedad. Por el contrario, aquél es justamente el desafío, atendiendo al hecho de que la propia resolución institucional de la crisis sólo podrá producirse al democratizarse la institucionalidad, tanto a nivel social y político. Lo ocurrido durante el año con el Estado llevando la subsidiariedad al límite, agudizando el régimen de responsabilidad individual y forjando nuevas formas de acumulación empresarial vía subsidios estatales, lo indica con claridad. La pandemia y la restrictiva respuesta estatal frente a ella, bajo el influjo de este régimen de “capitalismo de servicio público”, desnudan la necesidad de cambios tanto en las orientaciones sociales del Estado como en sus funciones e instituciones.
Con todo, el proceso constituyente abierto no parece constituir por sí mismo una forma de cierre del conflicto, sino, a lo sumo, una situación de descompresión política. La fragilidad de la economía y de la política advierten que la crisis puede extenderse, ya sea por impactos más agudos de la depresión económica, la frustración ciudadana ante un nuevo cierre de la política institucional, o la suma de ambas. En cualquier caso, y en continuidad con lo que ocurriera desde Octubre de 2019 en Chile, parece seguirse un curso que, lentamente, irá afincando en un nuevo ciclo histórico.
Referencias
ADN Radio (2020). Presidente Asociación de Bancos: “Los niveles de deterioro de cartera todavía están por verse”. ADN Radio, 20 de mayo.
Banco Central. (2020a). Informe de estabilidad financiera, segundo semestre.
Banco Central. (2020b). Informe de política monetaria, diciembre 2020.
Banco Central (2020c). Informe de cuentas nacionales por sector institucional, cuarto trimestre 2019.
Banco Mundial. (2020). La nueva cara de la pobreza en Chile, diciembre.
CEPAL. (2020). El desafío social en tiempos del Covid-19. Informe especial Covid-19, Núm. 3, 12 de mayo.
Castañeda, L. (2020). Empleo recupera 285 mil puestos en octubre concentrados en hombres y asalariados. El Mercurio, 18 de noviembre.
Diario Financiero (2020a). Garantía Corfo del fondo para firmas no bancarias será de US$ 150 millones. Diario Financiero, 19 de mayo.
Diario Financiero (2020b). Boston Consulting Group anticipa contexto “favorable” para oportunidades de M&A tras reapertura económica. Diario Financiero, 30 de abril.
El Mostrador (2020). Cómo se “peló el chancho” en las garantías estatales para los créditos Pyme Covid-19 (que aún no se otorgan). El Mostrador, 13 de mayo.
Faletto, E. (2002). Democracia y capitalismo en momentos de crisis. Revista de Sociología, (16), 30-42.
Ffrench-Davis, R. (2018). Reformas económicas en Chile, 1973-2017. Santiago de Chile: Taurus.
INE (2020). Boletín estadístico: Empleo trimestral, Ediciones Núm. 262 y 265.
Leiva, M. (2020). Decreto Fogape dispone que el 25% del fondo debe ser para empresas de menor tamaño. La Tercera, 24 de abril.
Ministerio de Economía. (2019). Encuesta Longitudinal de Empresas, Núm. 5.
Ministerio de Hacienda. (2020). Reglamento de administración del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios aplicable a las líneas de garantía Covid-19. Santiago de Chile, 24 de abril.
OIT. (2020). COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses, ILO Monitor 1st Edition, 18 de marzo.
Rebón, J. y Ruiz, C. (2020). Las revueltas en y contra el neoliberalismo. Argentina, 2001 y Chile, 2019. Revista Sociedad, (40), 157-173.
Reyes, V. (2020). SII: más de 437 mil trabajadores tendrán que devolver el Bono Clase Media por declarar menos renta. Biobío Chile, 2 de octubre.
Ruiz, C. (2020). Octubre chileno. La irrupción de un nuevo pueblo. Santiago de Chile: Taurus.
Ruiz, C. (2019). La política en el neoliberalismo. Experiencias latinoamericanas. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
Ruiz, C. y Caviedes, S. (2020a). Estructura y conflicto social en la crisis del neoliberalismo avanzado chileno. Espacio abierto, 29(1), 86-101.
Ruiz, C. y Caviedes, S. (2020b). El Estado del “capitalismo de servicio público” ante la pandemia. Anales de la Universidad de Chile, (17), 35-56.
Urquieta, C. (2020). Asesores de la ministra del Trabajo explican por qué ‘grandes empresas’ pueden acogerse a la suspensión de remuneraciones. CIPER Chile, 26 de abril.
Vergara, A. (2020). Presidenta de Asech propone crear fondo para PYME con 1% de las AFP y Piñera se abre a “conversar”. Diario Financiero, 4 de diciembre.
[1] El Ministerio de Salud optó por una estrategia hospitalaria, orientada a la atención de enfermos, y no por una centrada en la atención primaria, orientada a la prevención de los contagios. Esto significó dejar en segundo plano, por varios meses, el plan de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA) con que varios países han logrado disminuir la propagación de la enfermedad. Un error para muchos, pues la fortaleza del sistema chileno se encuentra justamente en las comunidades. A inicios de diciembre, cuando se termina de escribir este texto, la cifra de fallecidos en Chile por Covid-19 sobrepasa las 15 mil, mientras los contagiados superan los 562 mil.
[2] Incluye a los bancos Internacional, Estado, BCI, Itaú-Corpbanca, BICE, Santander, Security, Consorcio, de Chile y Coopeuch (El Mostrador, 2020).
[3] Una mirada que confirma el Banco Central (2020a), en su último Informe de Estabilidad Financiera, al destacar la focalización de los recursos en empresas con mejor historial crediticio y de ventas que el resto, debido a que reduce el riesgo de impago. No obstante, también destaca que la extensión de la emergencia sanitaria, y el retraso de la recuperación en las ventas de las empresas, deja latente su riesgo de insolvencia, sobre todo si se produce una segunda ola de contagios y vuelven a producirse cierres en la economía.
[4] El IFE 2.0 amplió el monto a los $100 mil y la cobertura hasta el 80% de los hogares vulnerables (y los trabajadores independientes), en una cifra que revela la irracionalidad de una focalización que, por la fuerza de los hechos, terminó alcanzando a casi todos, aunque de plano se negara la universalidad de las ayudas.
[5] Una opción que, además de beneficiar potencialmente a las mismas instituciones no bancarias antes mencionadas, sobrecargaría un ítem, la deuda de hogares, ya extremo en Chile. El Banco Central (2020c) advertía que durante el año pasado el endeudamiento escalaba a un 75% de los ingresos familiares en promedio.
[6] Esto podría tornar inefectivo el plan de reactivación económica impulsado por el Gobierno para los próximos meses, enfocado en la inversión pública en infraestructura, incentivos a la contratación de trabajadores y a la inversión y financiamiento a las MiPymes en una lógica similar a la del FOGAPE.
[7] Cifras recientes indican que la recuperación de empleos se concentra entre los hombres y los asalariados (Castañeda, 2020), lo que alerta respecto a que este retroceso en el empleo femenino podría estarse configurando como una condición estructural del mercado laboral chileno.
[8] La concentración económica puede ampliarse, además, con la expansión de las inversiones chilenas en América Latina. Como advierte la agencia Boston Consulting Group (Diario Financiero, 2020b), dependiendo de cómo salga el país de la crisis y, sobre todo, con qué tipo de medidas lo haga, una disponibilidad de liquidez de los grupos económicos locales podría permitirles salir a comprar a precios bajos en economías que probablemente estén deprimidas.